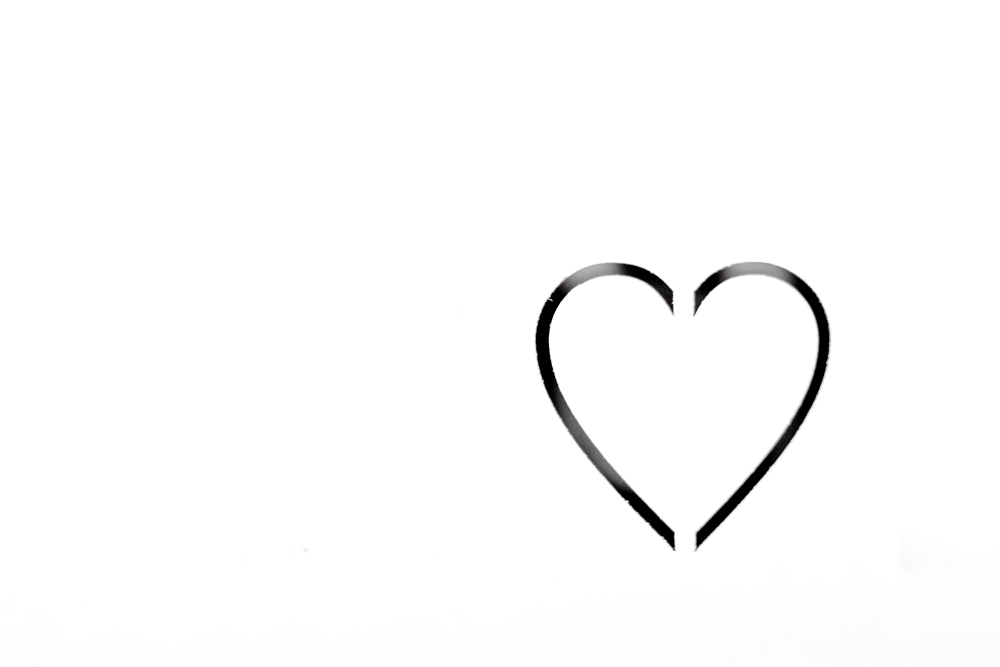Martes.
Ante la inmensa ventana se sintió desdibujada. Echaba de menos Madrid. Allí sólo se veían árboles, montañas y cielo. Un inmenso cuadro de naturaleza, llena de vida y luz, que cada día demostraba su poder cambiando sutilmente, nunca igual, siempre en movimiento, fluyendo lenta y constantemente.
-Señora ya he acabado la habitación de Alma.
-Gracias Rosalía, muy amable, puedes marcharte.
Entró en el cuarto con todos sus sentidos alerta, revisando cada uno de los objetos. Tres cojines sobre la cama, gris, blanco y gris. La alfombra, perfectamente cuadrada con el escritorio. Un bote de lápices, todas las puntas hacia arriba. Las cortinas abiertas, los visillos cerrados.
Y la estantería, contó los libros, alineó los lomos y se aseguró de que estaban colocados por tamaño.
Al salir dejó la puerta abierta.
Miércoles.
La luz del atardecer era insuficiente para abarcar el inmenso comedor, decenas de sombras se proyectaban por todas partes, se sentía identificada con cada una de ellas. Echaba de menos la claridad. Pensar y sentir de forma espontánea, liberarse de la losa que oprimía su cerebro.
Fue hasta el cuarto de Alma. El silencio de la estancia se fundía con el de la niña. La miró sintiéndose invisible. La escena era una continua repetición de movimientos, una coreografía, en la que la niña sacaba cada uno de los libros, miraba fijamente la portada y volvía a colocarlo exactamente en el mismo lugar.
Jueves.
Hacía horas que había oscurecido. El ventanal parecía un inmenso espejo negro, al verse reflejada creyó que podía ver un aura oscura a su alrededor. Echaba de menos el color. Sus días eran monocromáticos, una sucesión de grises, cada día, todos los días, siempre igual.
Se acercó a Alma que dormía abrazada al cojín blanco. Sintió deseos de tocarla, acariciar su rostro sereno, pensó en darle un beso, pero tuvo miedo de despertarla.
Viernes.
El amanecer se mostraba magnífico tras los cristales, inmenso, lleno de promesas. Ada estaba abrazada a sus propias piernas, con los ojos cerrados, viendo sin ver. Echaba de menos la fe. Esa, que hasta ahora la había mantenido firme, y que la había abandonado dejándola huérfana, sola, con una firme, pero vacía determinación.
Entro en la habitación de Alma portando los libros. Con el tiempo había descubierto que el número era la clave. Nueve libros, ni uno más, ni uno menos.
Se acercó a la estantería y los sacó todos. Revisó los títulos, cambió tres de ellos y los volvió a colocar alineando los lomos de mayor a menor.
Hacía un año que trabajaba esta idea. Comunicarse a través de libros.
Dalí le dio la clave.
Ella una mente analítica, dedicada a programar sistemas informáticos, con una hija que había venido en blanco.
Llevaban dos años en aquella casa cuando se topó con la litografía. Apareció casi por arte de magia, mientras Rosalía movía una cajonera del armario. Al ver la imagen se sintió atrapada, el paisaje desolado, los relojes derretidos, los insectos y esa masa informe color carne. Como ella, lo que quedaba de ella, una masa derretida sobre la que se fundía el tiempo.
La persistencia del tiempo.
Pero ella había aprendido que la persistencia era una forma de preservar la información, para siempre o para que pudiese ser reutilizada.
Pero ¿qué información?. ¿Qué se almacenaba en el interior de Alma?
Al salir dejo la puerta abierta.
Sábado.
-Ya estoy aquí amor.
– ¿Has traído los libros?
-Si, el diseñador ha hecho un trabajo magnifico. Es la misma tipografía, con los mismos colores. Una palabra en mayúsculas centrada en la portada y hermosos dibujos en el interior, aunque Alma nunca abre los libros- dudó unos segundos- ¿Crees que sirve de algo, Ada?-le dijo mientras la miraba con una mezcla de compasión y cariño.
Ella se volvió hacia el ventanal perdida en sus pensamientos. La diferencia de temperatura había llenado de vaho los cristales, ausente comenzó a hacer dibujos en ellos. Echaba de menos a su marido. La incomunicación, las ausencias, las dudas y la incertidumbre se habían instalado entre ellos.
Unos meses atrás él se rindió. Dejó de creer que algún día se abriría la puerta y podrían acceder a Alma. Perdió la fe y a la vez sucumbió a una plácida aceptación que cada día le tornaba más sereno, en contraposición a ella, que cada día sentía arder en su interior la necesidad de penetrar en su hija.
No quería aceptar que jamás la tocaría sin provocarle espasmos. Que por más que le hablase ninguna palabra captaría su atención. Que vivirían siempre recluidas en aquella casa.
-Es lo único que me queda, seguir intentándolo.
Domingo.
No había hecho falta hablarlo. Él lo supo. No volvería a tocar a su mujer. Ella había establecido un muro infranqueable. Sólo anhelaba abrazar a su hija y el no poder hacerlo le había llevado a rechazar todo contacto. Incluido el suyo.
Desde el sofá vio como la niebla impediría que el día se abriese camino. Y se preguntó cómo sería la vida contemplada únicamente a través de aquel gran ventanal.
Echaba de menos a su mujer. Una persona despierta, llena de respuestas y a la vez en continua búsqueda. Con ella cambió de plano, traspasó límites, sintió.
Los domingos eran su purgatorio. El día que pasaba en familia y en el que intentaba por todos los medios la absolución de Ada.
Lunes.
Una quietud indescifrable se colaba por los cristales. La luz se había mutado en un resplandor que le hacía daño al contemplarlo. Sentía un fuerte desgarro que la acompañaba durante horas cada vez que se producía ese fingido abrazo de despedida.
Una semana más por delante, otra más, otra igual. Una fotocopia, en la que sólo alteraba algunas letras, procurando con ello cambiar el final. Echaba de menos sentirse libre.
Cerró las pesadas cortinas dejando tapiado el ventanal y con él la chispa con la que el día se apagaba consumido sobre sí mismo.
Oyó como Rosalía preparaba el baño para Alma.
Fue hasta la habitación para preparar el pijama.
Tres cojines sobre la cama, gris, blanco y gris. La alfombra, perfectamente cuadrada con el escritorio. Un bote de lápices, todas las puntas hacia arriba. Las cortinas abiertas, los visillos cerrados.
Pero en la estantería había un libro totalmente desplazado hacia fuera, sobresalía claramente sobre los demás.
Una alteración en la constante.
Se acercó hasta él y lo tomó en sus manos. Dos lágrimas largamente condensadas resbalaron por sus mejillas y tras ellas muchas más, rompiendo el dique bajo el que dormía protegida su Alma.